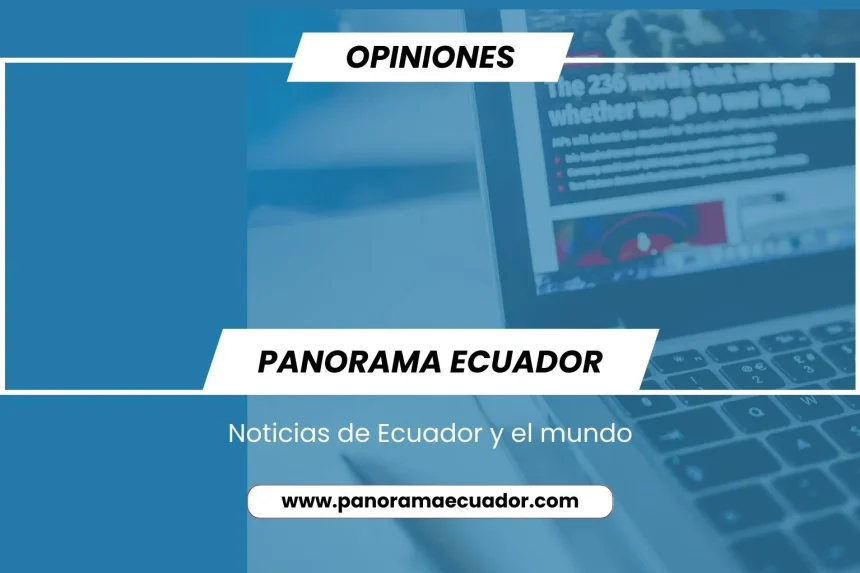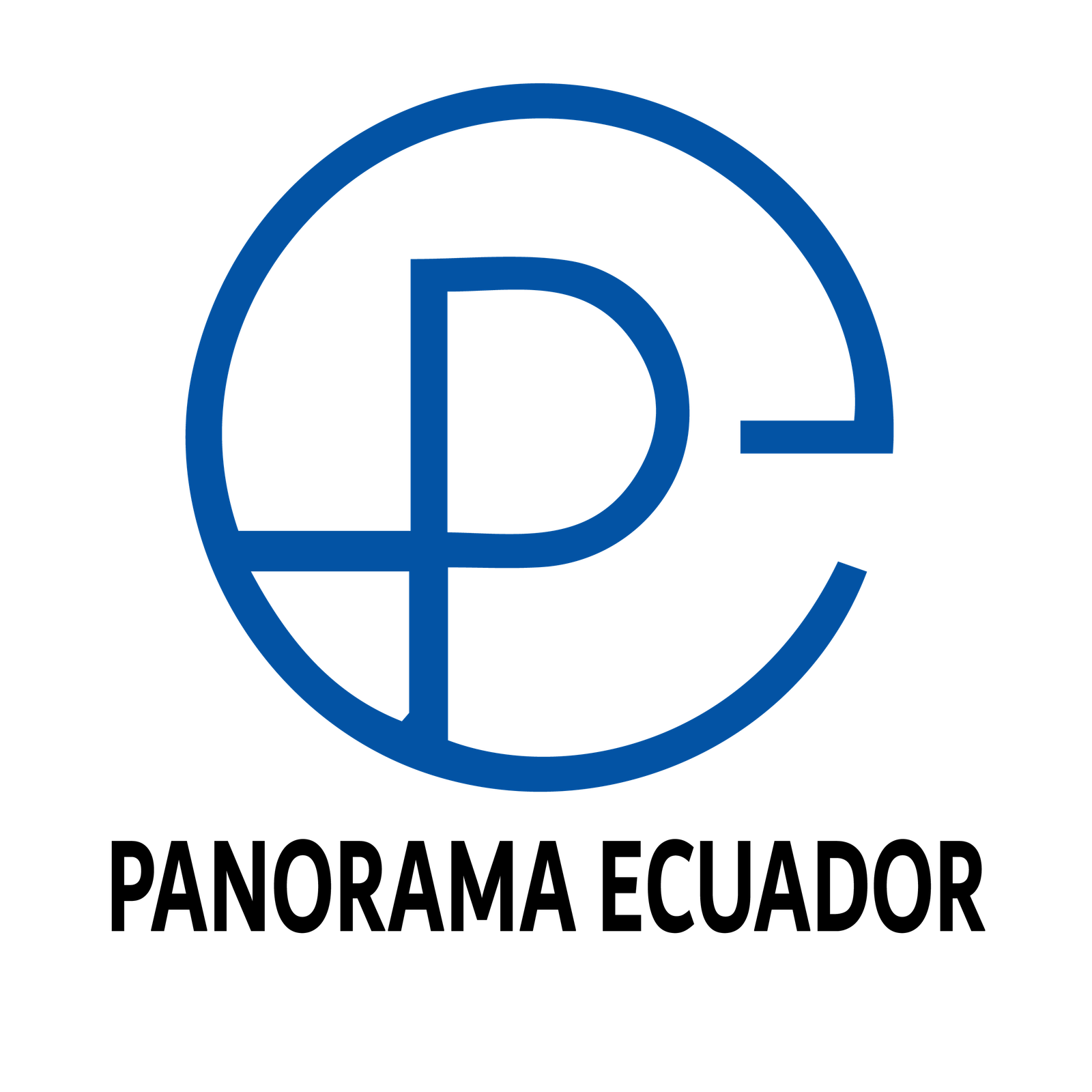Autor: Juan Carlos Botero
COLABORACIÓN de Vita Wilson
Desde Clearwater-Florida para LA NACIÓN de Guayaquil/Ecuador.
Adiós, papá
Estas fueron las palabras de despedida de Juan Carlos Botero, escritor y columnista de este diario, a su padre, leídas en los homenajes que se le rindieron esta semana en su patria, Colombia, en el Museo Botero en Bogotá y en el Museo de Antioquia en Medellín.
Mi padre siempre trabajó solo y en silencio. Él sabía que el silencio no es tanto la ausencia de sonidos como el vacío necesario para la creación de los sonidos propios. Y en medio de aquel silencio este artista incansable creó un universo. Un mundo propio y original, poblado de cientos de personajes, la inmensa mayoría inspirados en su tierra de nacimiento, todos salidos de este país tan bello y sufrido que es Colombia, torturado por la pobreza y atormentado por la violencia, que él amó con todo su corazón hasta el día de su muerte.
Lo vi pintando a solas muchas veces. A menudo, de niño, espiándolo a través de una ventana, y en otras ocasiones, ya de adulto, mientras le ayudaba en su estudio con un discurso o a resolver problemas con su computador, porque la tecnología fue un potro que nunca llegó a domar del todo. Y siempre me fascinó verlo durante ese proceso de creación, porque era algo mágico. Tan pronto mi padre empezaba a ordenar sus pinceles y preparar los colores, ingresaba como en un estado de trance, de plenitud existencial, de una felicidad profunda y serena, y desconectado del resto del mundo. Se olvidaba incluso de su propio cuerpo, y por eso él podía durar horas de pie, acercándose al lienzo, aplicando una pincelada de color y retrocediendo unos pasos para juzgar el efecto, una y otra vez, una y otra vez, sin mostrar la menor señal de fatiga ni cansancio. Y la alegría que él sentía al crear es la misma que uno siente al contemplar sus obras. Por eso he dicho que el arte de mi padre tenía una finalidad esencial, que era —y es— recordarnos lo que Octavio Paz resumió como “el olvidado asombro de estar vivos”.
Porque el arte de mi padre no se proponía comunicar el tormento individual de un Francis Bacon, ni la angustia existencial de un Edvard Munch, sino más bien enaltecer y glorificar el mayor privilegio de todos, que es estar vivos. Por eso él afirmó tantas veces de manera enfática: “Uno tiene que vivir enamorado de la vida”. Aquella frase siempre me sorprendió, porque la decía un hombre que perdió a su padre a los cuatro años, que vivió durante décadas en la pobreza, que perdió a su hijo —mi hermanito— también cuando tenía apenas cuatro años, y que luchó contra todo y contra todos sin renunciar jamás a sus convicciones, y sin saber si algún día iba a conocer un mínimo de bienestar o aceptación. Así lo decía y repetía mi padre, una y otra vez: “Vivir enamorado de la vida”.
Se ha dicho con frecuencia que los artistas casi nunca disfrutan su éxito. Y es cierto. Y también es cierto que Fernando Botero fue una excepción en ese sentido. Pero su caso fue aún más excepcional, porque mi padre hizo algo que pocos artistas hacen cuando alcanzan las cumbres de la fama y del reconocimiento, y es aprovechar su éxito para el beneficio de otros. Para enriquecer al pueblo colombiano, que tanto adoró; para denunciar atrocidades inaceptables en este país y en los calabozos infernales de Abu Ghraib, para quitarles laureles inmerecidos a los dictadores de este continente mediante la sátira, para recordarnos a todos la necesidad de rescatar la gran pintura del pasado y para ayudarnos a recordar que la finalidad del mejor arte de todos los tiempos es ennoblecer el espíritu del espectador y engrandecer el alma de los pueblos. “El arte moderno perdió su norte”, me dijo más de una vez. Y él hizo cuanto pudo por enderezar el camino del arte, por volver a darle prioridad a lo prioritario, y por volver a brindarle honor y prestigio “al noble arte de los lápices y los pinceles”, como él lo señaló tantas veces.
Mi padre solía decir que él se tuvo que ir de Colombia para tener exigencias desmesuradas. Para elevar la barra de la calidad, porque vivir cerca de los museos más importantes del mundo, donde él podría contemplar los grandes cuadros de los grandes maestros, lo obligaría a trabajar más allá de sus posibilidades. Él no quería ser el mejor pintor de su vecindario ni el mejor pintor de su país. Él se proponía ser el mejor pintor de su tiempo. Y lo que le aplaudo no es que lo haya logrado o no, porque semejante juicio depende de la opinión de cada uno. Lo que le aplaudo es la exigencia. El hambre por triunfar. Aspirar a lo imposible y asumir todos los costos, incluyendo la pobreza, la incomodidad, la burla y el rechazo, con tal de trazar un camino propio, hecho de acuerdo con sus principios y convicciones, para en seguida tener el coraje de recorrer ese camino… y hacerlo a solas.
En ese sentido, fue justamente su coraje lo que más le admiré. Porque lo que hizo mi padre cuando era joven y anónimo, y lo que hizo cuando era mayor y famoso, son cosas que delatan un carácter formidable. Porque se necesitó mucho valor para mofarse de la Iglesia católica en Colombia en los años 50, se necesitó mucha osadía para pintar cuadros satíricos de la aristocracia criolla y de las dictaduras de América Latina en los años 60 y 70, y se necesitó mucho temple para denunciar a los grupos violentos de Colombia en los años 80 y 90, incluyendo a la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo; y se necesitó mucha audacia para condenar los horrores de la infame prisión de Abu Ghraib en 2004, las torturas por guardias norteamericanos a sus presos iraquíes, y exponer esos cuadros en los Estados Unidos y durante el gobierno de George W. Bush; y se necesitó mucha valentía para nadar a solas, siempre en contra de las corrientes de moda del arte, como Fernando Botero lo hizo toda su vida, y para defender la belleza, la sensualidad y el placer estético como metas supremas de la creación artística.
Mi padre era un hombre sencillo. De ambiciones profesionales desmedidas, pero de gustos personales más bien modestos y poco extravagantes. Jamás permitió que el éxito, la fama o el reconocimiento mundial se le subieran a la cabeza, porque él sabía que todo eso era efímero y pasajero, y que lo único que importaba, después de los aplausos, las entrevistas, las fotos y las exposiciones, era lo que él iba a hacer al día siguiente, encerrado en su estudio desde temprano, ordenando los pinceles, preparando los colores y trabajando nuevamente a solas y en silencio. “Buscando soluciones a los eternos problemas del arte”, como él lo decía.
No se me ocurre un mejor ejemplo que mi padre. Una persona que se fue de su país a los 19 años, pero que nunca sintió que pertenecía a otro, que siempre se mostró orgulloso de ser colombiano, y siempre encontró tiempo, mientras creaba una obra titánica, para enriquecer la vida de los demás. Este museo es un buen ejemplo de esa voluntad. Algunas personas piensan que mi padre regaló una parte de su colección privada de otros artistas. Pero no es cierto. Él regaló absolutamente todo, y descolgó de cada una de sus propiedades cada obra que poseía, y no guardó ni siquiera un boceto para sí mismo. Más aún, no sé si ustedes lo saben, pero mi padre formó su colección privada a lo largo de 35 años por su propio placer individual, y por eso él no había comprado las obras de algunos artistas de fama mundial, por simples razones de gusto personal. Sin embargo, él entendió que para que la donación fuera realmente representativa de las mayores expresiones del arte moderno, era importante que esos artistas también figuraran aquí. Y en ese momento él se dedicó a comprar sus mejores cuadros. Al final, alrededor de la tercera parte de todas las obras que mi padre le regaló a Colombia en el año 2000 las adquirió después de haber tomado la decisión de hacerle la donación a su querido país. Y desde entonces todas estas pinturas y esculturas tan preciosas se encuentran aquí, expuestas en este hermoso museo de Bogotá y en el hermoso Museo de Antioquia, en Medellín, para deleite de todos y para siempre, y ante todo de acceso permanente y gratuito. Por eso he dicho muchas veces que esta donación fue la mejor idea de mi padre. La mejor idea de toda su vida.
Quisiera concluir estas palabras resaltando una sola. Una palabra que en mi opinión resume y capta la esencia de mi padre. Y esa palabra es grandeza. Porque grandeza fue lo que más demostró Fernando Botero a lo largo de su vida. Grandeza en su talento, en su disciplina y en su admirable capacidad de trabajo. Grandeza en sus ideas y convicciones. Grandeza en lo prolífico y en su asombrosa producción artística. Grandeza en su conocimiento portentoso y enciclopédico de la historia del arte, y en su deseo de nutrirse de las mejores tradiciones plásticas, desde la incomparable pintura del Renacimiento italiano, pasando por la mejor pintura del resto de Europa, incluyendo también lo mejor del arte moderno, hasta las piezas más bellas del arte colonial, precolombino y popular. Grandeza en su honestidad e integridad. Grandeza en sus exposiciones colosales. Grandeza en su generosidad y en su desprendimiento, y en sus incontables proyectos de filantropía. Grandeza en su amor por Colombia. Grandeza como miembro de familia. Y más que nada, grandeza como padre excepcional.
Gracias por todo, querido y adorado papá. Sé que ya estás acompañado de Pedrito y de Sophia, pero solo quiero que sepas que aquí te estamos recordando y aplaudiendo, y que nos haces mucha falta. Demasiada falta, en realidad. Y que haremos lo posible por seguir tu ejemplo tan noble y sabio, empezando por vivir enamorados de la vida.
Muchas gracias.
Fuente: La nación